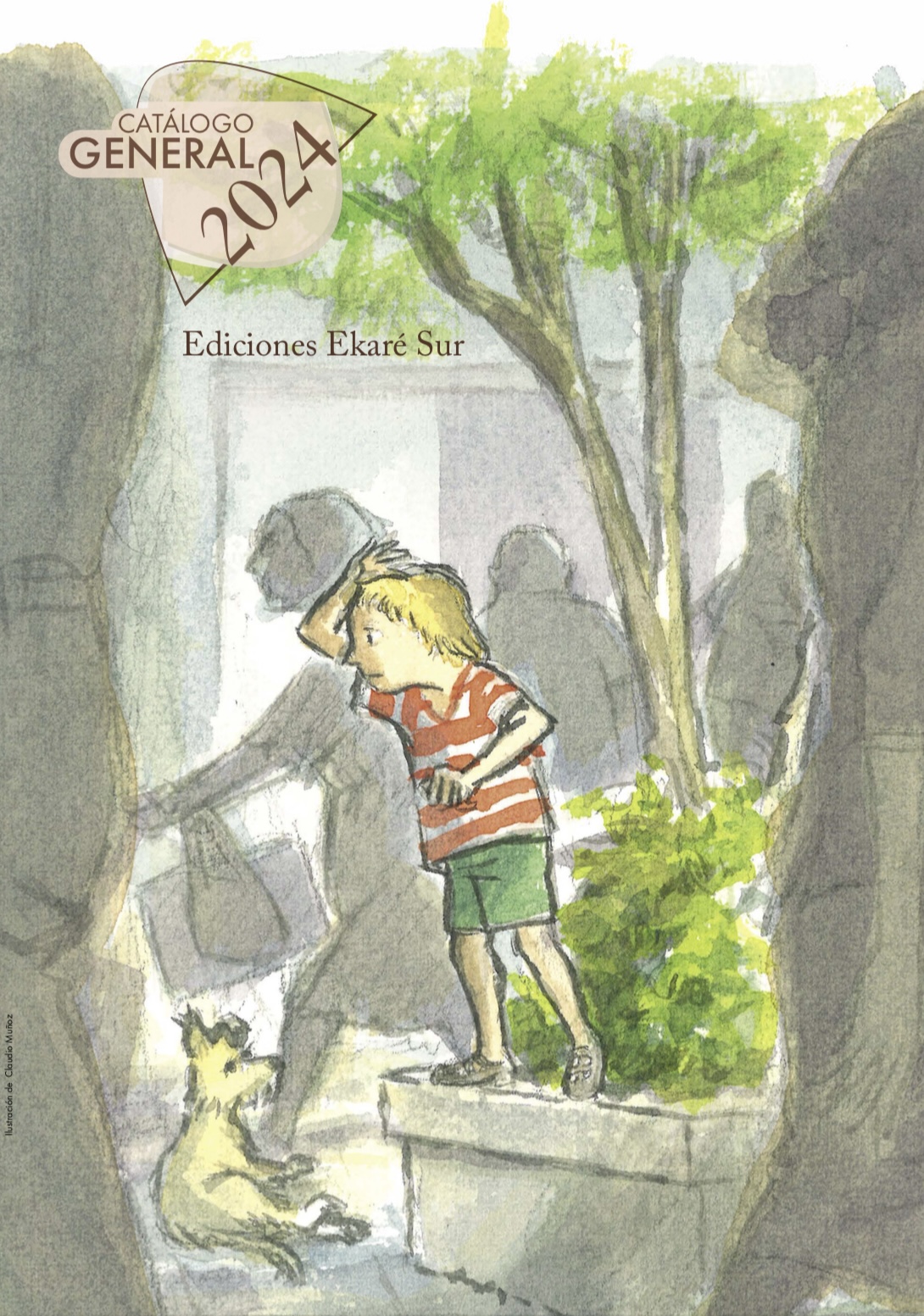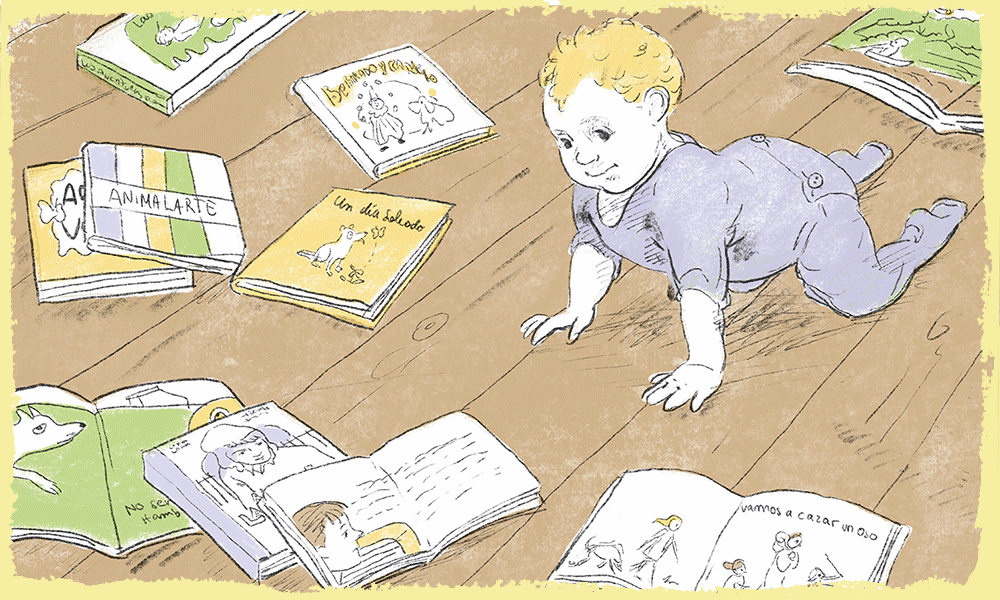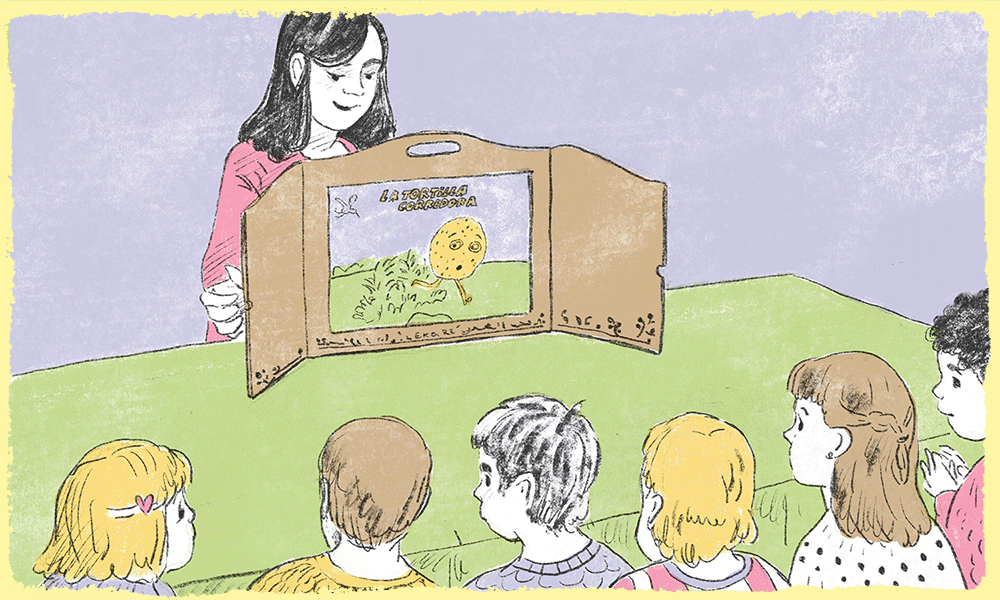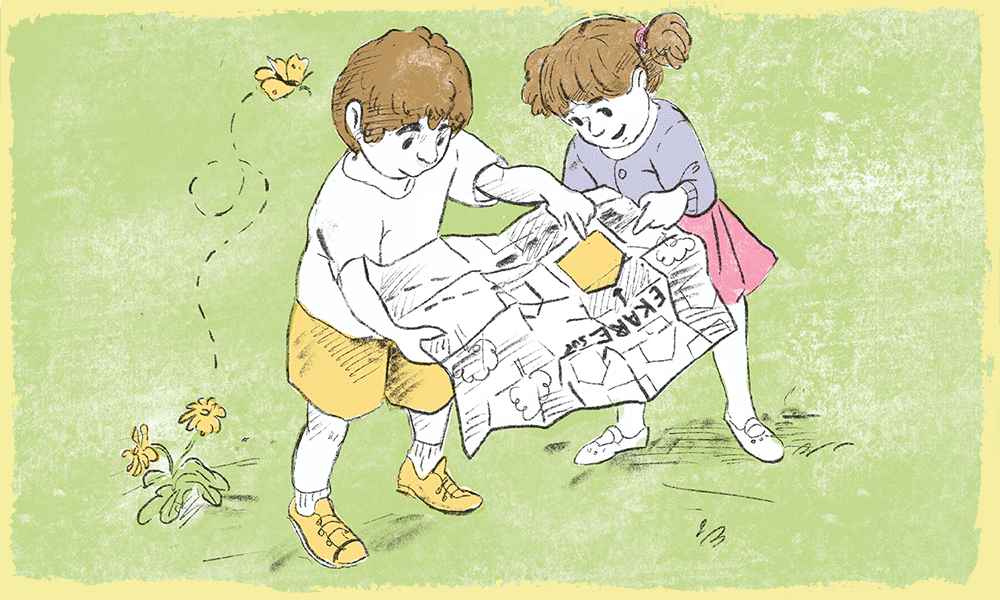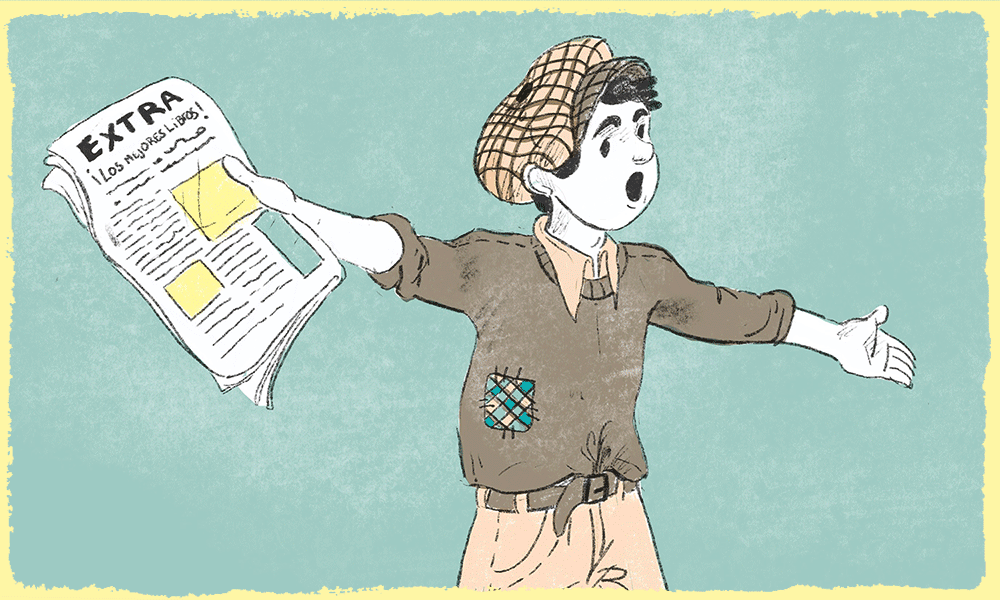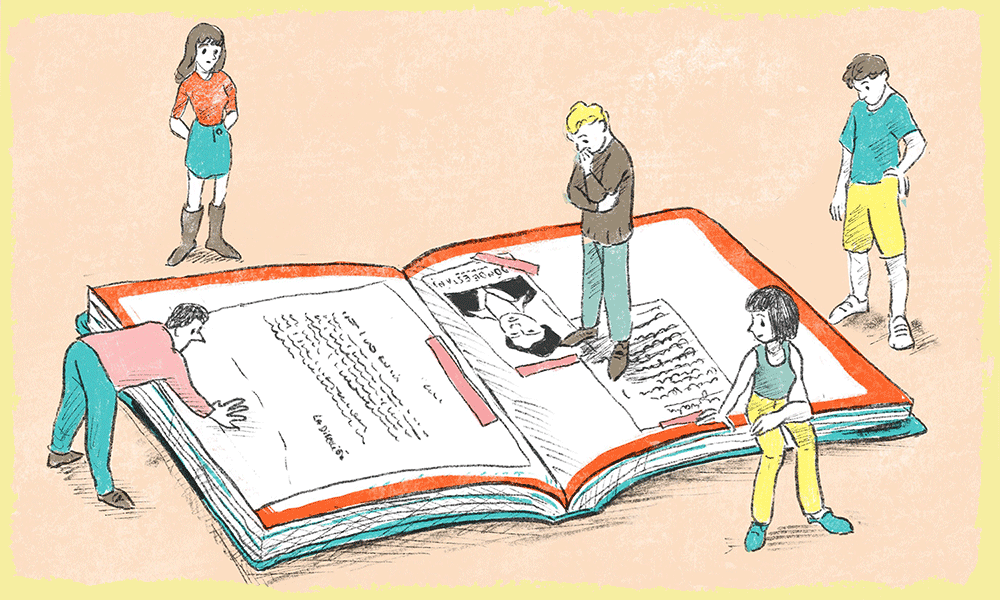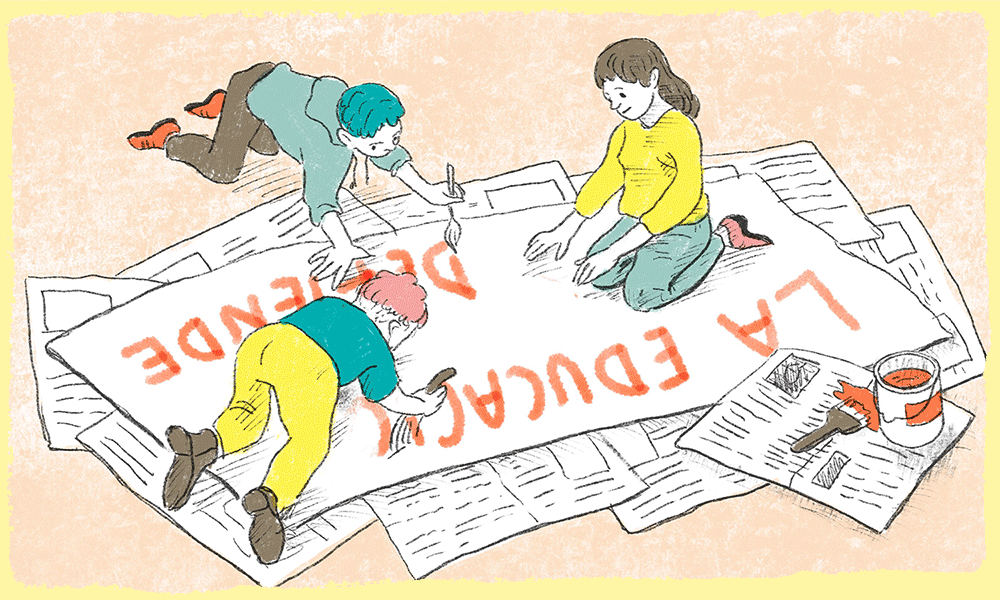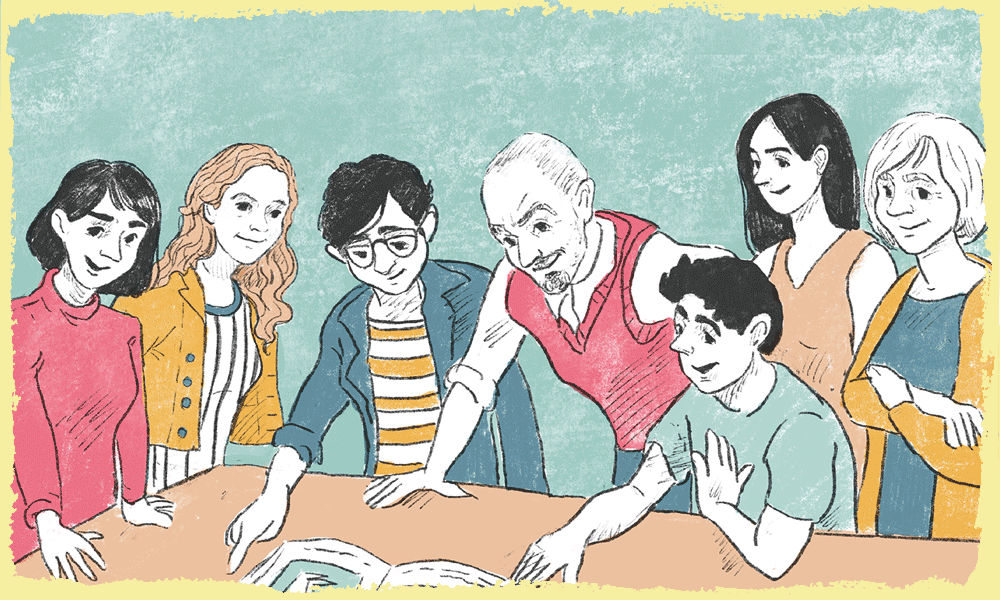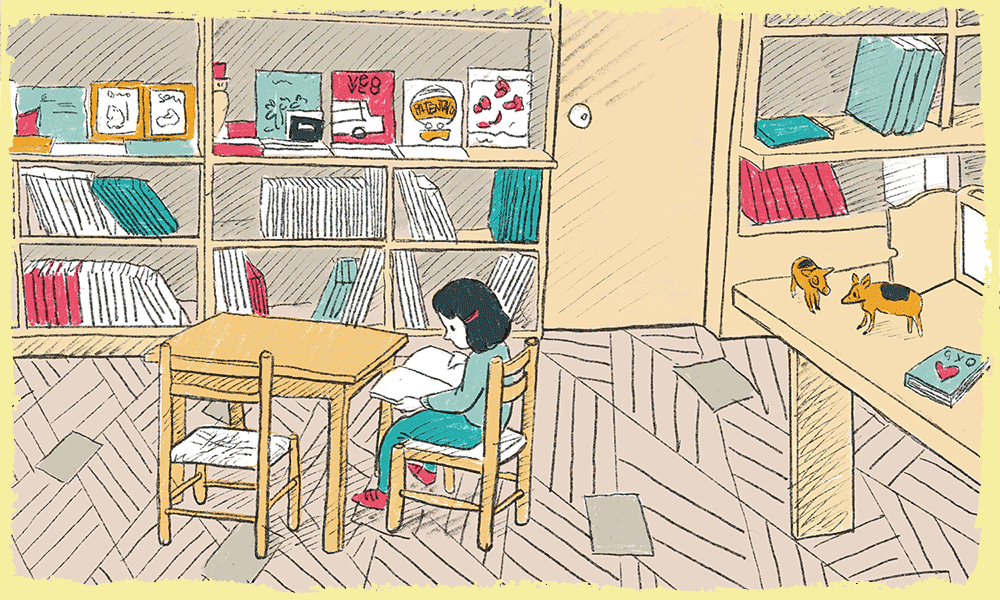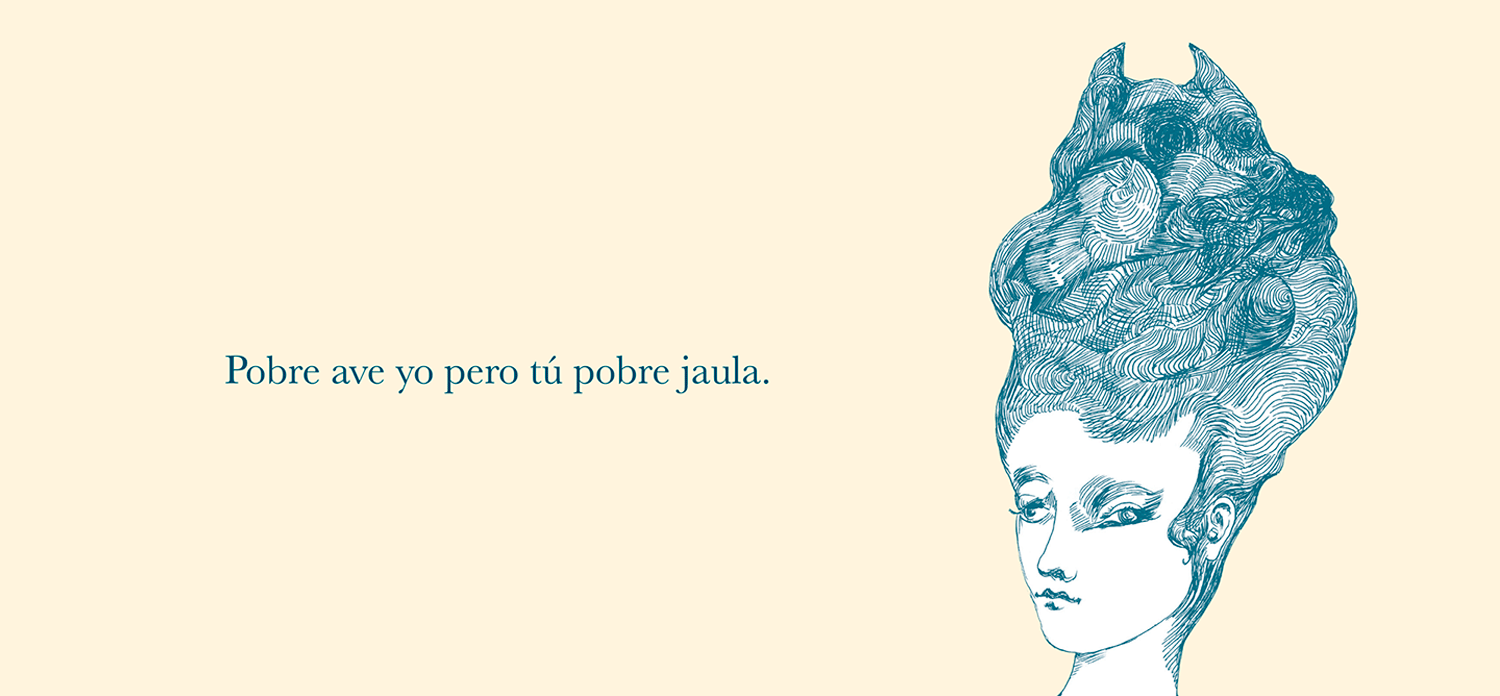A propósito de la publicación de "Idéntico a mi verso", antología ilustrada de Armando Uribe, Rafael Rubio recuerda la figura del destacado autor: "Yo era un joven de 20 y tantos años, estudiante de literatura hispanoamericana, aprendiz de poeta y caballero andante cuando conocí a Armando Uribe. A esa edad también conocí de cerca uno de sus defectos más hermosos: el oficio de ser poeta".
I
Yo era un joven de 20 y tantos años, estudiante de literatura hispanoamericana, aprendiz de poeta y caballero andante cuando conocí a Armando Uribe. A esa edad también conocí de cerca uno de sus defectos más hermosos: el oficio de ser poeta. Como admiraba tanto su poesía, algunos poemas me los había memorizado con veneración. Incluso un día cometí el error de recitarle uno íntegramente: “No lo vuelva a hacer. Es como confesar a un cura y tirarle sus pecados por la cabeza”, me respondió.
Don Armando tenía esa buena costumbre de recibir a los jóvenes en su hogar, sin preguntarles nada, solamente para hablar de poesía. Los escuchaba con generosidad y con los ojos: atendía a cada gesto suyo, como intentando descifrar en sus ademanes el secreto de la ajena juventud. Aleccionaba con severidad a los muchachos, pero no explícitamente, como buen maestro que era. Un día, me atreví a preguntarle: “Don Armando, ¿por qué escribimos versos?”. Y él me respondió con aplomo: “Por puro fregar la pita”. En otra ocasión me recitó unos versos hilarantes:
¿Con quién hablar? Conmigo.
¿Quién eres tú? Soy yo.
¿Quién yo? Tú mismo. Ah, entonces
he perdido el tiempo tontamente.
Una de las funciones del humor es defender al sujeto del exceso de emoción que colinda con el sentimentalismo; otras veces, logra neutralizar un conflicto, a primera vista indisoluble, y las más de las veces, arroja un rayo de lucidez sobre las cosas. Es el caso de la poesía de don Armando.
Humor, amor: el parecido fónico entre ambas palabras no será nunca casual. Armando Uribe las prodigaba con generosidad. Su sentido del humor era amoroso, tierno, lúdico, aunque a veces también punzante y drástico, como el amor mismo.
Su poesía, en la que echa a mano a un humor fresco, nuevo, sobre todo en sus primeros libros, Transeúnte pálido y El engañoso laúd, sorprende por su levedad, a salvo del peso de la moralidad implícita en sus sátiras posteriores y en la religiosidad drástica de sus últimos libros, entre los que cabría destacar, en primerísimo lugar Por ser vos quien sois.
II
Armando Uribe en un momento dejó de recibir a la prensa, a sus amigos, pero jamás dejó el hábito hermoso de recibir a los jóvenes poetas en su casa. Yo seguí volviendo. Recuerdo una tarde cualquiera con bulla de niños en el parque. El poeta hablaba, y de repente entró por la ventana música de organillos. Enmudeció súbitamente y corrió hacia la ventana a arrojar un puñado de monedas de oro, no compasivas, pero sí resplandecientes de nobleza. Era la ofrenda de un poeta a la belleza que venía a anunciarle la vida. Después volvió a sentarse con cierto alivio, y prosiguió.
En otra ocasión, don Armando me preguntó: “¿Qué es para usted un poeta?”. Me quedé pensando un buen rato y le respondí: “Un poeta es una persona dedicada por entero al trabajo de hacer que las palabras vuelvan a ser cosas, con las que se pueda hacer castillos o libélulas o simples pajaritos de papel”. Don Armando se enojó bastante con esta respuesta y me dijo, mirándome a los ojos: “Usted, jovencito, es un bruto”.
Hasta ahí quedó el interrogatorio y la conversación tomó otros rumbos. Cuando me iba, don Armando se acercó y me entregó un libro, Por ser vos quien sois, el primer libro que publicara en Chile tras la dictadura militar de Pinochet. La dedicatoria decía: “A Rafael Rubio, este libro imperfecto que busca una perfección solar y sola. Armando Uribe”.
Hojeando el libro, un poema llamó mi atención: “Padre de piedra el hijo te gritaba / Por qué lo abandonabas abba abba / no me contesta una sola palabra / Mala la piedra y mala el que la labra”. Sentí que un mundo nuevo se abría ante mis ojos; un mundo de sonidos que hablaban entre sí, animadamente. Sentí que las palabras resonaban, y que tal vez el sonido en sí mismo evocaba sentimientos, emociones e ideas. Me percaté que esos versos tenían un mismo ritmo. Más tarde supe que eso se llamaba verso endecasílabo y que estaba compuesto de once sílabas. Fue el milagro: las palabras no solo significaban, sino que también podían bailar. Aleluya.
III
La última vez que visité a don Armando fue a dejarme, como solía hacerlo, a la puerta. Fueron unos segundos solamente en que sentí que pasaría mucho tiempo sin verlo. Pero para los pájaros como yo el tiempo transcurre de otra manera. “Gracias”, me escuché decirle. “No me de las gracias”, me dijo. “Váyase, váyase, antes que se le vuele el aire”.
Idéntico a mi verso